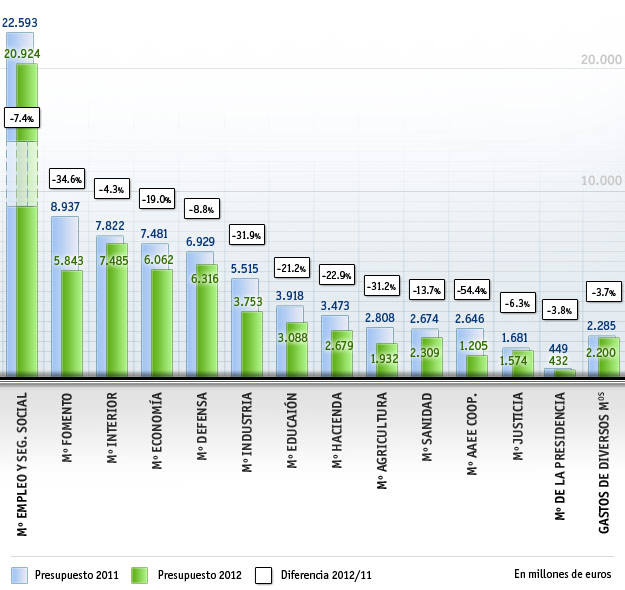En la era del narco parecería evidente que el éxito de novelas como
El poder del perro, de Don Winslow;
La reina del Sur, de Arturo Pérez-Reverte, o
Balas de plata,
de Elmer Mendoza, se debe a que describen con solvencia no solo la
realidad sino también el momento que atraviesan las letras mexicanas. La
ficción confirmaría los prejuicios del lector de prensa y las
editoriales extranjeras atenderían esa demanda. Así se ve desde el
exterior: en México se escribe narcoliteratura. Un género protagonizado
por traficantes, prostitutas, travestis, cadáveres decapitados y muertos
por sobredosis, habitantes de un mundo sórdido, violento y corrupto.
Como todos los tópicos tiene parte de verdad —aún se escribe mucha
narcoliteratura en este país—, pero no toda. Al menos no entre buena
parte de los nuevos narradores mexicanos nacidos en los años setenta.
“Hay dos narcoliteraturas: la policiaca y la literaria”, explica
Emiliano Monge (Ciudad de México, 1978), autor del libro de relatos
Arrastrar esa sombra y de la novela
Morirse de memoria
(los dos en la editorial Sexto Piso). “La segunda aborda el fenómeno no
como personaje sino como escenario, como un espacio en el que tienen
cabida tanto las historias de amor como la emigración y los parricidios.
El aumento de la violencia social va siempre acompañado del aumento de
violencias más íntimas”.
Dejando aparte a Bernardo Fernández, Alberto Chimal e Iris García Cuevas, que escriben
thrillers
con vocación social llenos de sexo explícito y violencia inteligente,
en el segundo ámbito definido por Monge estarían algunas de las
estrellas más interesantes y sugerentes del firmamento literario
mexicano actual. Yuri Herrera (Actopan, 1970), Carlos Velázquez
(Coahuila, 1978), César Silva Márquez (Ciudad Juárez, 1974) y Nadia
Villafuerte (Tuxtla Gutiérrez, 1978), cuya novela
Por el lado salvaje (Ediciones B) empieza con estas frases: “El sexo es cuanto me une a la vida. Lo supe desde la infancia. Y no tuve infancia”.
Yuri Herrera sitúa sus historias en la frontera con Estados Unidos y
en su escritura emplea el lenguaje oral del Norte, con una expresión
austera y concisa, donde los silencios pesan como monedas de plata. En
Trabajos del reino,
su primera novela y su primer éxito, huye de los clichés y trasciende
el escenario del narcotráfico para ir más allá y plantear una historia
sobre el artista y el poder —un cantante de narcocorridos en la corte
del capo de un cartel—. En la segunda,
Señales que precederán al fin del mundo,
también en Periférica y también de poco más de cien páginas, su
protagonista Makina cruza al Norte en busca de su hermano para lo que
tendrá que superar varias pruebas. “Miró el país que proliferaba tras el
cristal. Ella sabía lo que había ahí, sus colores, la penuria y la
opulencia, los recuerdos vagos de un tiempo menos cínico, los pueblos
vacíos de hombres” (página 35). La realidad miserable, la atmósfera
mítica, la angustia de siglos: “Nosotros los oscuros, los chaparros, los
grasientos, los mustios, los obesos, los anémicos. Nosotros, los
bárbaros” (página 110).
Carlos Velázquez es el gran
destroyer de la literatura
mexicana actual. Su libro de relatos La biblia vaquera. (Un triunfo del
corrido sobre la lógica) (Sexto Piso) sacudió la escena literaria por su
personal visión del mundo del Norte, su ritmo verbal, la originalidad
de personajes, escenarios y argumentos. La Biblia vaquera es un
artefacto inclasificable donde lo deforme se une a lo absurdo en una
realidad fuera de control. “De su imaginación nacen dj’s, luchadores,
domadoras, bebedores olímpicos, cantantes de rancheras, diablillos y
narquillos que habitan una hipotética zona, PopStock!, la suma de todos
los posibles norte de México”, ha escrito el crítico y editor Roberto
Pliego en la revista
Nexos. “El principal orgullo de la condición norteña es su cualidad violenta, sexista y sin sentido, casi casi
hip-hop”, escribe Velázquez (página 92).
“Somos hijos de la desolación que dejaron a su paso nuestros padres y nietos de una cierta solidaridad ya agotada”, afirma Emiliano Monge
Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976) defiende que “la literatura debe
ocuparse de personas normales y abandonar a los hombres
extraordinarios”. “Me interesa la gente común que crea universos
extraordinarios y discursos potentes. En la literatura mexicana actual
hay más hordas de locos que de trabajadores”, dice el autor de la novela
Recursos humanos (Anagrama) y la más reciente
Ánima
(Mondadori). Dos libros en los que Ortuño aborda respectivamente la
rutina de una oficina de pesadilla y la explotación de unos aprendices
en el mundillo del cine para crear con fuertes dosis de ironía un
hábitat mezquino y vacío, espacio común del desengaño de tantos
mexicanos.
No hay machos alfa ni tráfico de drogas ni fascinación con la
violencia en su literatura como tampoco los hay en las obras de Valeria
Luiselli (Ciudad de México, 1983), a caballo entre Nueva York y el DF;
de Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973), que pasó buena parte de su
adolescencia en Francia, o de Tryno Maldonado (Zacatecas, 1977), tres
autores característicos de la globalización mexicana. Luiselli teje en
Los Ingrávidos (Sexto Piso) una telaraña de vidas fantasmales en el
Nueva York de finales de los años veinte plagada de referencias
culturales. Nettel elabora en
El cuerpo en el que nací
(Anagrama), en parte autobiográfica, la educación sentimental de una
niña crecida en una familia de exiliados del Cono Sur y Maldonado narra
en
Temporada de caza para el león negro (Anagrama) la vida efímera y excesiva de un joven genio de la pintura a golpes de pasión.
Son ejemplos de literatura ciudadana que describen una realidad
episódica y fragmentada como hace Emiliano Monge, con un estilo muy
personal en
Arrastrar esa sombra, donde construye un paisaje
urbano de planos superpuestos —“La ciudad se expande como gota de
mercurio sobre el valle” (pagina 91)—, un laberinto donde todo sucede
ahora y a la vez.
La nueva narrativa mexicana vive una tensión entre identidad y
cosmopolitismo —“es un tema muy viejo en nuestra literatura”, precisa
Luiselli; “los dos se complementan”, opina Ortuño— y no es ajena al
signo de los tiempos, la globalización. Un proceso que en este país tuvo
su pistoletazo de salida con la firma del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos en 1993, cuando se abrió al exterior y
desembarcaron las editoriales extranjeras.
“Los narradores más recientes, en su mayoría, ya no se plantean la
dicotomía local-global como un problema que haya que superar. Escribimos
desde un espacio plenamente global. Yo creo que México es Manhattan y
es Berlín aunque los gringos y los alemanes no lo sepan todavía. Y por
supuesto, no es una barbaridad decir que somos hijos del TLC”, dice
Luiselli.
Antonio Ortuño coincide en que con el TLC “México entra en la
posmodernidad”, pero advierte contra “el esnobismo y la mirada de
turista” en las letras mexicanas: “Personalmente me interesan mucho más
las vidas de los mexicanos que cruzan a nado la frontera con Estados
Unidos que las de los que van allí a sacarse su quinto doctorado”.
“Cada quien es hijo de su tiempo y nuestro tiempo innegablemente es
el del TLC y el del alzamiento zapatista”, afirma por su parte Monge.
“Pero también somos hijos de la desolación que dejaron a su paso
nuestros padres, quienes vendieron su esperpéntica derrota de 1968 como
una gran victoria. Es decir, somos hijos de una democracia de papel que
no funciona en la práctica. Somos hijos del desengaño y el egoísmo y
nietos de la injusticia, el desorden y una cierta solidaridad ya
agotada”, añade.
Esta percepción de un México a la deriva es un rasgo común de estos
jóvenes escritores tanto como lo es la enorme influencia de los autores
de Estados Unidos desde Stephen King a John Fante pasando por los
beatniks
y Jonathan Franzen. Una influencia que, dada la proximidad geográfica,
viene de antiguo pero que se corresponde, como dice Monge, con la actual
presencia norteamericana “en la televisión, la radio, la vestimenta y
hasta la comida mexicana de ahora”. “Solo falta que la música
country se imponga a la música de banda”.
A esta tendencia se une la voluntad de muchos escritores jóvenes de
romper con los grandes nombres de la literatura mexicana (Paz, Rulfo,
Fuentes), autores que van perdiendo señal para las nuevas generaciones, y
recuperar a figuras como José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia y
Sergio Pitol. “Pero por más que se ponga de moda matar al padre y matar a
los caudillos literarios, los buenos libros van a seguir ejerciendo su
influencia”, coinciden Luiselli y Ortuño.
Los escritores mexicanos del siglo XXI no forman una generación ni
una facción ni un movimiento. Son un grupo de voces individuales, del
que este reportaje solo recoge algunas, enfrentadas a una realidad mucho
más amplia que la del narco en el que las cosas están dejando de ser lo
que eran. Como dice Monge: “Lo único común entre los escritores
mexicanos contemporáneos es que todos somos cazadores y que son tantas
las bestias y es tan grande el paraje que no tenemos que encontrarnos ni
compartir presas ni armas”.
Fuente: EL PAÍS.com